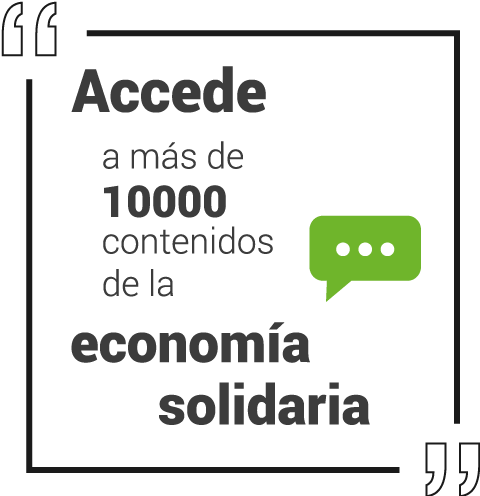“Con mi dinero, no”

Los depósitos totales ingresados en las entidades financieras que operan en España ascendían al cierre de 2005 a 910.445 millones de euros, 187.117 millones más que doce meses antes. Este es el dinero que ciudadanos y empresas dejamos depositado en las entidades financieras a la espera de utilizarlo en algún momento. Y este es el dinero del que disponen, tras las correspondientes reservas legales, dichas entidades para ofrecer sus productos de crédito y desarrollar sus estrategias de inversión. El mecanismo es sencillo y forma ya parte de la cultura general de todo ciudadano: en vez de guardar yo mi dinero, lo deposito en una entidad que me paga un porcentaje sobre el dinero depositado y me garantiza su devolución bajo ciertas condiciones. Mientras tanto, ese dinero está a disposición de la entidad para hacer con él lo que quiera.
Ese “lo que quiera” tiene, obviamente, algunos límites legales que regulan ese proceso de intermediación financiera. Fuera de esos límites, es la propia naturaleza de esta actividad en las economías de mercado la que impulsa las decisiones de crédito e inversión, decisiones que responden, básicamente, a objetivos muy concretos. Por un lado, favorecer el desarrollo de nuestras sociedades poniendo dinero a disposición de aquellos que lo necesitan. Por otro lado, obtener con dicha actividad rentabilidades lo más altas posibles que permitan ofrecer productos de ahorro seguros y rentables para el ahorrador. Las entidades cotizadas persiguen además una gestión económica final que posibilite el crecimiento y la generación de riqueza para sus accionistas. Por su parte, las Cajas de Ahorro matizan este objetivo, de acuerdo a su propia intención fundacional, mediante el destino de un porcentaje de sus beneficios a distintas iniciativas que constituyen lo que todos conocemos como “Obra Social”.
Matices aparte, lo cierto es que esta transacción monetaria tiene profundas consecuencias en la configuración de nuestras sociedades. Las decisiones propias de la actividad crediticia e inversora (a quién prestar y a quién no, en qué empresas, sectores y áreas geográficas invertir, qué destinos elegir en la Obra Social) suponen un momento de elección que en ningún caso puede ser relegado únicamente a la esfera de los intereses particulares y privados de cada cual. No puede ser relegado a su condición de “valor propio” desde el momento en el que esas decisiones afectan de manera concreta a la vida real de las personas, a su bienestar y desarrollo. El dinero instrumentaliza el bienestar. Es un medio convertido en condición de posibilidad, no único pero sí decisivo, de los fines de la vida de una persona, y cuando esos fines apuntan a necesidades básicas o garantía de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, la integración en una nueva comunidad o la posibilidad de tener un empleo, no puede depender solo de criterios particulares lo que con él se haga. El bien intrínseco de la intermediación financiera no puede, por tanto, estar únicamente definido por objetivos centrados en el interés del círculo “cliente-accionista-entidad”.
Por ello, conviene pensar en qué, cómo y para qué se está utilizando nuestro dinero a cambio de obtener por él una mayor rentabilidad. Desde nuestra condición de ciudadanos, no podemos dejar de preguntarnos si queremos tener alguna responsabilidad respecto a lo que estas entidades hacen con nuestro dinero o, en el caso de los accionistas, con nuestro “permiso”. Es bien cierto que, sin entrar en esas aventuras que prometen jugosos beneficios con curiosos productos y que suelen acabar en escándalos, nuestras opciones financieras habituales no sólo son legales, sino que están socialmente normalizadas. En lo que a finanzas respecta, casi todos hacemos parecidas cosas. Pero… ¿son justas esas opciones? ¿Sé lo que hace mi Banco o Caja con mi dinero? ¿Debo conocer en qué y dónde está invirtiendo, o en qué y cómo está revirtiendo la “Obra Social”? ¿Quiero (y puedo) saber además si realmente están cumpliendo con su objetivo de construir sociedades más justas? ¿Estoy dispuesto, en definitiva, a cerrar los ojos con tal de que se maximice el interés por mi depósito, el dividendo anual, el valor de mis acciones? A fin de cuentas, el dinero es mío. Si decido invertirlo y esto me genera unos beneficios, ¿qué daño estoy causando con ello? En realidad, nadie puede juzgarme por cómo decida utilizar mi dinero, ¿o si?
Es cierto que, ante la evidencia de flagrantes injusticias, a menudo estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad cívica de una manera convencida. Pero aun así, es difícil ponerse de acuerdo en la aportación de cada uno para cumplir con ese “deber”. Las dudas empañan el proceso de asunción de nuestra responsabilidad hacia los demás, tanto desde la percepción de la esterilidad de la acción individual, como desde el escepticismo ante la falta de alternativas: ¿Se nos puede atribuir alguna responsabilidad por aquellas circunstancias y hechos que, como consecuencia del proceso propio de la intermediación financiera, afectan muy negativamente en la vida de algunas personas? ¿Acaso soy yo responsable de la pobreza? ¿Aunque quiera, además, puedo hacer algo? Hay distintos niveles posibles para responder afirmativamente a esta última pregunta. En un primer nivel, deberíamos saber como “consumidores” que nuestras decisiones en el ámbito de la intermediación financiera no son decisiones inocentes. Que aquello que nosotros decidimos hacer con nuestro dinero tiene alcance y calado más allá de los beneficios particulares que nos pueda suponer.
Plantearse la cuestión de qué se hace con nuestro dinero, en qué se invierte, cuál es el impacto que tiene, es ya hacer algo. Supone, al menos, pensar que nuestras decisiones en la esfera financiera tienen un alcance social, público. Y, por esto mismo precisamente, puede depender de nosotros, de nuestra responsabilidad asumida y convencida, plantear hacer las cosas “de otro modo”. Podemos empezar diciendo, por ejemplo “con mi dinero, no”. Podemos decir “no” no sólo a aquello a lo que apuntan esas pantallas negativas que cubren los criterios de decisión de algunas iniciativas financieras a las que se les asigna la etiqueta de “éticas” o “solidarias”, sino “no” a todo aquello que no suponga un impacto social positivo en términos de superación de la desigualdad, “no” a todo lo que no genere condiciones de justicia para las personas, “no” a esa red de intercambio que solo se centra en la rentabilidad y da la espalda a la “projimidad”.
Pero, junto a esa “necesidad de saber”, hay niveles más profundos de respuesta a la pregunta sobre si podemos hacer algo. Existen hoy en día alternativas financieras reales y elegibles que están ya presentes en la esfera de lo económico y que invitan a pensar que la desigualdad económica es un problema que también se puede resolver desde el ámbito de la intermediación financiera. Son alternativas que pretenden compatibilizar el mecanismo del mercado con las exigencias de justicia.
Alternativas que se asientan sobre tres pilares: poner el crédito al servicio de la regeneración de nuestras sociedades injustas, dar poder y capacidad de decisión a los ciudadanos, y apoyarse en las redes de solidaridad que, en otros ámbitos de la esfera de lo económico, están ya en marcha, como el comercio justo, la economía solidaria, la inserción social de colectivos excluidos o la cooperación al desarrollo del Sur empobrecido. Alternativas que podemos escoger, y que ofrecen buena parte de los productos y servicios financieros que normalmente demandamos los ciudadanos, pero que lo hacen de una forma diferente, “compartiendo tu interés” al servicio de una sociedad más justa.
Estas iniciativas financieras alternativas no son únicamente alternativas solidarias. La solidaridad, en este caso, es una condición al servicio de la justicia. Estas iniciativas son propuestas para el ámbito de la intermediación financiera inclusivas y responsables, con toda la carga que dicho juicio de valor implica (a saber, que el actual sistema financiero no lo es: no es ni justo ni inclusivo, y no siempre es responsable, al menos desde un posicionamiento ético que apela a la justicia distributiva y a la responsabilidad). Son alternativas que confieren un valor preeminente a la dimensión cívica en la esfera de la intermediación financiera: una ciudadanía a la que, como venimos diciendo, no le da lo mismo lo que se haga con su dinero: dónde se invierta y para qué, sino que decide hacerse cargo de las consecuencias que se derivan de la intermediación financiera (de la que es cómplice o, al menos, colaborador necesario) e interviene para canalizar esas consecuencias a favor de medidas que permitan superar las desigualdades que genera. Quienes proveemos el dinero necesario para que las entidades financieras desarrollen su actividad tenemos derecho a conocer e influir en el modo en el que esa actividad se lleva a cabo. En el lenguaje de las entidades financieras, “pasivo” es el ahorro, condición que no ha de trasladarse necesariamente a los sujetos ahorradores. ¿No va siendo ya hora de decir: “con mi dinero, no”?
Cristina de la Cruz Ayuso y Peru Sasia Santos
Aula de Ética. Universidad de Deusto